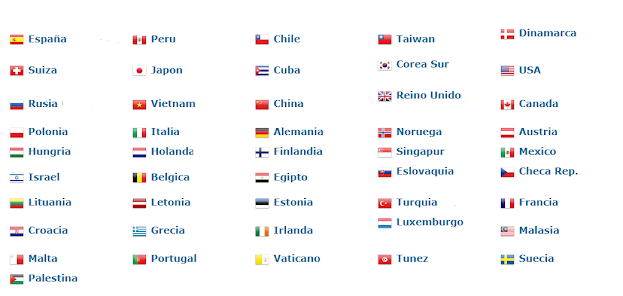Tras la comida en Trinidad salimos en coche hacia el Valle de los Ingenios. Estábamos esperando que nos explicaran que era eso de los ingenios pero al final tuvimos que preguntar al guía. Resulta que ahí se llaman Ingenios a las haciendas azucareras, así que si como nosotras no sabías que era eso de los Ingenios, ahora ya lo sabes. Entre paisajes naturales verdes impresionantes se encuentran haciendas y fincas declaradas patrimonio de la Humanidad. Nosotras pararíamos en dos, la primera de ellas la hacienda Manaca-Iznaga, una de las mejor conservadas del valle. Compuesta por la casa hacienda, la torre vigía y el cementerio de esclavos, Manaca-Iznaga alcanzó un poder económico gracias a la industria azucarera. El lugar perteneció originalmente a Manuel José de Tellería que lo compra para construir un ingenio de miel y azúcar. La familia Iznaga-Borrell era de las más poderosas y adineradas de Trinidad y contaban con grandes caballerías de tierras dedicadas a la producción azucarera, con miles de esclavos finalmente acaban obteniendo el ingenio.
Cuando llegamos al lugar hay que cruzar una vía del tren, luego descubriríamos que ese tren sigo en vigor. Pasando por varios tenderetes llegas a la hacienda donde vivian los dueños y hoy reconvertida en restaurante y tienda. Enfrente de la hacienda (una casa de una sola planta) nos encontramos con una gran campana y dos calderos de hierro, los calderos son resto de la antigua fábrica y la campana pertenecía a lo alto de la torre vigía y que hoy ya no está situada ahí porque la torre se ha convertido en un mirador. Este ingenio estuvo formado por hacienda donde vivían los dueños, una fábrica de azúcar, los barracones de esclavos y una torre vigía. Hoy se conservan restos de la fábrica y de los barracones, la casa hacienda y la torre. Aunque nosotros solo visitamos la hacienda y la torre. La arquitectura de las haciendas de los ingenios es diferente al de las casas coloniales de Trinidad, son edificios de una planta, con patios de arcos en el frente y un portal con dos ventanas abalaustradas a los lados y una puerta de madera con un gran arco. Nuestra primera visita fue subir a la torre vigía, hoy mirador, y en nuestro camino nos encontramos con un montón de sábanas blancas tejidas, todo hecho a mano pero que no nos interesaban y que a mí me daban aspecto de ropa tendida al sol. La torre tiene casi 45 metros y fue construida para vigilar a los esclavos en sus labores en la plantación y con su campanario se indicaba la hora del comienzo y del fin de la jornada laboral. Para subir por ella tenemos tramos de escaleras de madera interior, tiene siete niveles con formas geométricas diferentes que terminan en un octágono.
El guía nos dijo que la mejor vista era en el nivel medio porque el inferior tenía muy poca altura y el superior es muy estrecho para apreciar las vistas, en el nivel medio en cambio hay amplios ventanales donde disfrutar de las vistas. A mí, personalmente, me gustaron las vistas desde todos los ángulos y niveles. Desde ahí arriba puedes ver todo el vale, las casas que rodean el ingenio, la hacienda del ingenio, el terreno de las antiguas plantaciones, así como las montañas al fondo. No podría elegir una vista porque cada una era diferente pero hermosa. Tuvimos, además, la suerte de que mientras estábamos arriba llego el tren a vapor que hacer un recorrido por el valle. El antiguo tren de vapor sale diariamente a las 9.30 desde la Estación de Trinidad y realiza un recorrido por el Valle con varias paradas (la hacienda Manaca-Iznaga incluida) que dura dos horas. Hay que recordar que Cuba fue el primer lugar de España (en esa época todavía era España) donde se inauguró el ferrocarril y su funcionamiento fue muy útil para el transporte del azúcar. No sé si el recorrido en tren vale la pena, pero las vistas desde la torre sin duda lo hacen, si os alojáis en Trinidad hay que visitar este ingenio.
Después de bajar de la torre entramos en la hacienda Manaca-Iznaga, en sus interiores se distingue un salón principal, con la decoración propia de la época y un techo de madera como los otros que vi en Trinidad. A los lados se encuentran los dormitorios, aposentos y oficinas. Y están los retratos de los dueños de la hacienda. El lugar es un bar restaurante así que hay bastante turista. Saliendo al balcón trasero de la haciendo podemos encontrar un trapiche que es un molino utilizado para extraer el jugo de la caña de azucar. Tras terminar de ver la hacienda cogimos el coche para ir de camino a San Isidro de los Destiladeros y en el coche el guía nos contó las leyendas que hay alrededor de la Torre Vigía. Se dice que el levantamiento de la torre se debió a una disputa amorosa entre los hermanos Pedro y Alejo Iznaga. Enamorados de la misma mujer, una hermosa esclava que había traído su padre, se jugaron el amor a quien construyera la mayor obra. Alejo se propuso construir una torre majestuosa y Pedro un pozo de gran profundidad. Un año demoró en levantar la torre, los esclavos trabajaron sin descanso día y noche, bajo el azote del mayoral, para que Alejo ganara la competencia. Más tarde, su hermano Pedro, también alcanzó su propósito y construyó un pozo que todavía hoy es utilizado por los pobladores de la zona. El padre de ambos no supo decidir cuál de los dos había ganado la competencia por lo que pregunto cuando medían la torre y el pozo, como ambos medían lo mismo y se habían terminado a la vez, y eran cosas igual de útiles, el padre decidió que se quedaba la esclava para él, además de obtener la torre y el pozo.
Y llegamos a San Isidro de los Destiladeros, donde veríamos solas con la guía del lugar esta hacienda fue una de las más prestigiosas en producción de azúcar y donde más antiguos vestigios arquitectónicos se han encontrado. En la actualidad, los hallazgos expuestos a cielo abierto dan cuenta de la importancia del patrimonio industrial del célebre valle. El lugar está en rehabilitación, por lo que el interior de la hacienda está prácticamente desmantelado, pero con su estructura uno se puede imaginar cómo era la hacienda en sus mejores momentos. La guía nos comentó que su construcción data del siglo XVIII y que fue propiedad de Alejo María del Carmen Iznaga y Borrell, catalán que llegó a Cuba con la esperanza de amasar una buena fortuna. Su propósito se cumplió y años después las ganancias comenzaron a crecer. Luego, la propiedad fue vendida y se aprovechó la máquina de vapor y el incremento del número de esclavos para transformar a San Isidro en uno de los diez ingenios azucareros más productivos del valle y del país. El lugar se encuentra en una zona con amplios árboles que forman parte del conjunto campestre y donde podemos encontrar uno de estos árboles sagrados para los cubanos, que como dijo la guía, puedes creer o no, pero mejor no tocar el árbol por si acaso.
Lo primero que nos encontrábamos, cuando quitamos la vista de la hacienda son los muros del sistema hidráulico que llevaba las aguas de un arroyo cercano al área destinada a la producción de azúcar. Allí las excavaciones han desenterrado lo que otrora fuera la destilería o molino de barro. Un poco más allá, frente a la hacienda se encuentra la torre campanario de estilo neoclásico, muy bajita y de solo tres pisos de base cuadrada, los arcos de medio punto y los detalles ornamentales. Se dice que cumplía tres funciones: mirador, campanario para avisar sobre el inicio o el fin de la jornada de trabajo, y como capilla de retiro, meditación y adoración. Como la hacienda está en reconstrucción tras ver sus arcos y estructura pasamos al a zona donde se encuentras los restos arqueológicos del llamado tren jamaiquino, en realidad de origen francés, aunque arribó desde Jamaica. Estaba compuesto por cinco calderas que se alimentaban del fuego de un horno común y cuyo fin era cocer las mieles para el azúcar. Este sistema fue la máxima expresión de la revolución industrial en el siglo XIX.
Cerca se encuentra el pozo y resto de otras zonas del ingenio. Aunque pese a esas innovaciones tecnológicas la guía no deja de recalcar la barbarie acometida por los españoles a los hombres y mujeres traídos de África y China que se usaron para trabajar en los ingenios y como esclavos sexuales para generar una especie más resistente para hacer el trabajo. Lo que aquí sacó algo bueno de los españoles, resulta que con esto de usar a las esclavas sexuales para tener hijos que trabajaran en la Hacienda consiguieron que con la mezcla de africanos y españoles naciera la raza cubana. En esta hacienda también visitamos las ruinas de los barracones, pequeños espacios con condiciones infrahumanas. Con esto acabamos la visita al valle, con una parte de historia y otra de naturaleza. Ya habíamos visto un cafetal en Las terrazas y aquí una hacienda azucarera, ya solo nos quedaba una plantación de tabaco para dar por vistas todas las más importantes plantaciones de Cuba. Sin duda esta es una excursión imprescindible si visitas Cuba.